Desde que el 14 de febrero fue conducido al Campo de Concentración en San Juan de Mozarrifar, junto a Zaragoza, continuó el silencio, sin decir que pertenecía a Acción Católica lo que le hubiera supuesto la libertad, porque quería cumplir la voluntad de Dios al que había ofrecido su vida en silencio para que terminara la guerra civil.
Como la pulmonía seguía minando su salud, cuando se vio próximo a la muerte llamó al enfermero para que avisara al Capellán del campo de concentración. Don Ignacio Bruna era un capellán celoso, que iba de una sala a otra hablando a los prisioneros, consolando a los tristes, ayudando a bien morir a los que terminaban en la enfermería.
El 18 de marzo de 1938, el sanitario le llamó urgentemente para que asistiese a un prisionero gravísimo que acababa de ingresar en la enfermería; se sentía morir y quería reconciliarse con Dios.
Allá fue y veamos lo que, a vuela pluma, aprisiona en su diario el capellán para que no se le borre el recuerdo de aquel encuentro:
–¿Cómo te llamas? ¿Qué tienes?
–Padre, hace mucho tiempo que estoy aquí. Cuando usted entraba a visitarnos, sentía una emoción grandisima y cuando usted salía, me entristecía muchísimo; pero yo quería sufrir por Dios y por España, y comprendía que si usted me conocía, me quitaría esa ocasión o por lo menos mitigaría mi dolor. Ahora que me siento grave y usted nada puede hacer por mí, ya no importa.
Salí emocionado y me retiré para dejarle descansar pues se fatigaba, dado su estado de salud”.
Más tarde, a petición de quien conoció a Ismael y deseaba noticias detalladas de su enfermedad, amplió las impresiones de esta entrevista; oigámosle:
“¿Habéis contemplado detenidamente la imagen de san Luis?
Fue la primera que vino a mi mente después de contemplar a aquel muchacho.
–Mire, Padre, voy a morir y quiero confesarme, si a usted no le molesta.
–Hijo mío, estoy a tu disposición en absoluto; prepárate para que lo hagas bien, y me avises cuando te creas dispuesto.
Abrió sus hermosos ojos, me miró dulcemente y musitó estas palabras:
–Estoy preparado, pero habrá de tener mucha caridad conmigo.
Estoy muy mal.
Una hora aproximadamente duró su confesión. El sigilo sacramental no deja correr mi pluma; me he de limitar a narrar la conversación habida después de la confesión.
Qué feliz me siento, Padre mío! Hábleme de sufrimiento, de tribulaciones y de cruces, porque son mi sueño dorado y fueron realidad viva en mí, principalmente desde que comenzó la guerra. ¡Que bien comprendo ahora, Padre, las palabras que tantas veces nos repetía nuestro Consiliario de Acción Católica:
“Hijos míos, sabed que los bienes inmensos de Dios no caben sino en corazones vacíos y solitarios”. ¡Y qué solitario está el mío! Ni padres, ni amigos, ni honores, ni riquezas, ni consuelo humano alguno… No obstante, ¡soy feliz!
Como le augurara un futuro halagüeño, si Dios quería salvarle, se incorporó en el lecho, miró al crucifijo que presidía el local, apuntó con el dedo y dijo:
–No quiero nada con el mundo. Soy de Dios y para Dios; si muero seré totalmente de Dios en el cielo y si no muero… ¡quiero ser sacerdote!
–¿Qué dices, Ismael? Tú deliras, pequeño.
–Padre, no deliro. ¿Tampoco tendré la satisfacción de que
usted me crea? Sí, quiero ser sacerdote y de los buenos, de los que sirven a Dios de balde, ni mercenario, ni asalariado. Quiero vivir absorbido en Él, perdido en la inmensidad de Él y a Él totalmente entregado. Ni egoísmo, ni dinero, ni comodidades, ni familia, ni honores, ¡sólo Cristo!
Cerró los ojos, no para dormir, sino para meditar; yo los abrí para llorar emocionado, y le dije:
–¿Acaso ignoras que ser sacerdote es vivir sacrificado en todo momento?
–¡Ah!, ya. Pero dígame; aunque no se vea su trabajo, aunque no aparezca el fruto, aunque se critique su actitud, ¿lo hace por Dios?
–Claro que sí.
–Entonces, todo está bien.
Yo, sacerdote, con varios años de ministerio, quedé admirado, y avergonzado del espíritu de aquel joven, muy superior al mío. Él continuó hablando:
–Mañana, cuando comulgue, consumaré la obra de desprendimiento que hace días empecé y no he podido terminar.
En Cristo dejaré mis caprichos, mis gustos, las exigencias de mi flaca naturaleza.
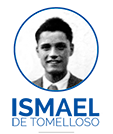









Deje su comentario