Salimos de Tomelloso el 9 de noviembre de 2012 a las seis de la mañana.
Las calles estaban bañadas por la lluvia y el asfalto de la calzada relucía como si fuera de charol.
La noche tenía concierto de guitarras en el sonido del agua al dar en los cristales de las ventanas del autobús.
Hay personas que nacen para dejar detrás de sí perfume de esperanza y una luz difícil de extinguir después de su partida.
A veces, desde el girar perenne de los años, la rectitud de un hombre nos persigue como un salmo que nos cambia los pasos en la vida.
Y nos habla con su descarga sonora de silencio en mitad del ruido de nuestras vidas.
Nos indica que somos aprendices de todo, y que la mayoría de las veces nos vamos con las manos vacías, porque no aprendemos la lección del amor, que no otra cosa es, que vislumbrar una partícula pequeñísima del amor de Dios.
El faro del peregrinaje era la noble ciudad de Zaragoza; hacia allí íbamos en busca de quien estuvo y durmió su último reposo al abrigo de sus calles y de su tierra.
La ciudad nos llamaba, para con nuestra presencia devolver la presencia de Ismael Molinero Novillo.
Sobrevolaba sobre todos nosotros la caridad sin límites de su entrega apenas comprendida hoy todavía, en aras de la paz, en un tiempo de guerra.
Zaragoza tiene, entre su historia de grandes epopeyas, esta pequeña historia, la del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso, que murió por amor fraternal en una cama de su Hospital Clínico.
Zaragoza le prestó la tierra para su último viaje, y con esa emoción de conocer los lugares que él habitó viajábamos buscando sentir su presencia.
Aquel muchacho manchego que setenta y cuatro años atrás les ganó el corazón, llenando durante doce años, ininterrumpidamente, su tumba de flores.
Yo me preguntaba aquella noche, que todo lo vivido no hubiera sido posible sin la fe de los que faltaban y descubrieron en aquel soldado, movilizado a la fuerza,
para engrosar las filas del terror de una guerra, la visión extraordinaria de su gran bondad en el pobre moribundo abandonado de todos, lejos de los que rezaban por él y le amaban.
Pensaba en la fuerza de la oración, preámbulo de fe, y de la existencia de Dios en nuestras vidas.
Sentía la existencia de Dios en todo lo acaecido, porque sin Él, no estaríamos hablando de Ismael.
Al día siguiente, asistimos a la santa misa en la Basílica del Pilar.
Estábamos ante la pequeña imagen de la Virgen María sobre su pilar de mármol, un pequeño grupo humano, insignificante en la inmensidad del mundo, orando donde nuestro Ismael soñaba ir: un sueño que no pudo cumplir y que nosotros cumplíamos por él.
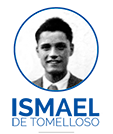









Deje su comentario